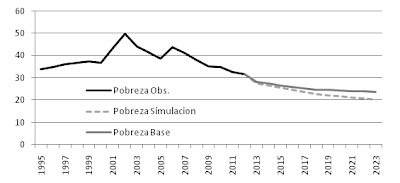La Administración Central del Estado Paraguayo tuvo un déficit fiscal del 1,4% del PIB en el 2016, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto es bueno por varios motivos, entre ellos porque cumplir con la meta fiscal fortalece la credibilidad de la política fiscal.
Pero la palabra déficit tiene una
connotación negativa y varias personas podrían interpretar que es malo tener
otra vez déficit fiscal, y hasta podrían reclamar al Estado que equilibre sus
finanzas. Pero un déficit fiscal puede ser bueno, especialmente cuando el mismo puede impulsar el crecimiento y
desarrollo de una manera sostenible.
Un poco de
conceptos
Que el Estado realice más compras (gasto
público) en relación a sus ingresos (recaudación) puede ser positivo, puesto
que es una expansión de la economía, y con más compras del Estado habrá más
ventas de empresas, lo cual puede poner en acción un círculo virtuoso de
ventas, ingresos y empleos. Ahora, que un déficit fiscal pueda efectivamente expandir
la economía depende de varios factores, como la situación actual de la producción,
la credibilidad de la política fiscal, así como también del grado de integración
financiera, entre otros factores.
En general un déficit fiscal puede
ser expansivo cuando las empresas tienen cierta capacidad productiva ociosa o
como se dice a nivel macro: “la economía tiene holguras de capacidad”. En ese
caso las mayores compras del Estado impulsarán la economía, puesto que las
empresas utilizarán su capacidad ociosa, produciendo más, generando nuevos
ingresos y contratando más trabajadores. Si hubiera un aumento del gasto
público con la economía en su máxima capacidad de producción (pleno empleo),
entonces no habría efecto sobre el crecimiento real (volumen de producción)
sino solo sobre los precios.
Asimismo, un mayor gasto público solo
tendría efecto si se tiene una política fiscal que es creíble para todos.
Cuando la política fiscal goza de credibilidad, entonces todos asumen que lo
anunciado por el Estado es efectivo y en ese caso las empresas tomarán decisiones
de producción para satisfacer la mayor demanda del Estado.
Por otro lado, el mayor gasto público
podría reducir la inversión privada, lo que achicaría el efecto expansivo. Esto
podría ocurrir cuando el mayor gasto público requiere mayor financiamiento del
mercado interno, donde el Estado entra a competir por financiamiento limitado,
lo cual elevaría las tasas de interés y reduciría la inversión (efecto
expulsión). Esto no se daría en Paraguay, dado que la mayor parte de los gastos
de capital actualmente se realizan con dinero del crédito externo.
Asimismo, si la expansión fiscal se
va hacia bienes importados entonces el efecto expansivo sería reducido. En esa
misma línea, con una elevada integración financiera de la economía, la
expansión fiscal al elevar la tasa de interés podría también reducir la
cotización de moneda extranjera, lo que ocurría por el ingreso de capitales
hacia la economía. Esto podría encarecer los productos de exportación y abaratar
los importados, lo cual podría empeora la balanza comercial. Ahora si la
economía no es muy integrada financieramente —que es el caso del Paraguay—
entonces el mayor gasto público puede ser expansivo. Este mecanismo no ha
sido estudiado para el caso de la economía paraguaya, lo que puede ser un interesante
tema de investigación.
Ahora el efecto positivo para la
economía puede ser corto o duradero. En ese sentido es muy importante
determinar si el déficit fiscal, que es un desahorro público, es provocado por
más gastos corrientes o por más gastos de capital. Un déficit fiscal impulsado
por más gastos corrientes (más salarios y/o más transferencias) puede tener un
efecto positivo pero de muy corto plazo, no pudiendo sostenerse por mucho
tiempo. Esto puesto que el desahorro público reduce el ahorro nacional y
también la inversión privada a largo plazo, puesto que se tratan de gastos
rígidos que no pueden reducirse en el tiempo, restando grados de libertad a la
política fiscal.
El caso es muy distinto si el déficit
fiscal es impulsado por más gastos de capital o inversiones públicas, puesto
que al elevar la infraestructura —rutas, puentes, maquinaria— y por tanto el
stock de capital físico con que cuenta la economía para producir, se puede elevar
la producción de manera permanente. Esto puesto que el desahorro fiscal fue a
parar a más inversión y eso es lo que permite elevar de manera sostenida la
capacidad de producción, de crecimiento y los ingresos (también para el Estado).
Lo que está detrás es que el gasto en inversiones tiene un efecto multiplicador
más grande que los gastos corrientes, lo cual es el caso cuando la inversión
pública es destinada a proyectos rentables económica y socialmente.
Ahora, un economista liberal podría
acusarme de tener un enfoque keynesiano. Este economista podría decir que un
mayor gasto público es un shock que afecta negativamente el bienestar, puesto
que el Estado requerirá más recursos para pagar la deuda. Entonces, el
economista liberal presume que habrá más pronto que tarde una reforma
tributaria que cargará con más impuestos a las empresas y consumidores. Esto
supone que los consumidores no gastarán el ingreso adicional que recibirían, lo
cual no tiene mucho sentido en un mundo donde hay escases y la gente gasta la
mayor parte de sus ingresos (restricciones de liquidez). Este enfoque podría tener sentido en situaciones donde hay un Estado ya muy endeudado, lo que genera incertidumbre para los consumidores y empresarios. Este claramente no es el caso del Paraguay.
Mi percepción es que un déficit
fiscal es bueno cuando hay una política fiscal creíble, hay holguras de
capacidad, hay menor nivel de integración financiera, y cuando el déficit es
causado por más gasto de inversión pública. Esto es auto sostenible, porque el
déficit tiene efectos de corto y largo plazo, es decir su efecto expansivo
puede ser duradero, puesto que significa mayor gasto o demanda hoy y mayor
capacidad de crecimiento económico y generación de ingresos a futuro.
Resultado
estructural es la medida de déficit fiscal más precisa
Cuando el objetivo es analizar la situación
de las finanzas públicas es necesario entender bien cada uno de los indicadores
de resultado fiscal. Hay distintas medidas de resultado fiscal, que van desde
el resultado global convencional de ingresos totales menos gastos totales,
pasando por el resultado primario que sería el mismo resultado convencional
excluyendo el gasto en intereses, y el resultado fiscal estructural, que ajusta
ingresos y gastos por el efecto del ciclo económico.
Aunque el resultado global es el
indicador más simple, este presenta ciertos inconvenientes para el análisis,
puesto que es sensible a los cambios en el ciclo económico, medidas tomadas
tiempo atrás y operaciones extraordinarias, todo lo cual puede distorsionar el
análisis. Se pueden dar situaciones donde un menor crecimiento derive en un
mayor déficit global, lo cual no es necesariamente resultado de medidas
discrecionales de política fiscal. Asimismo, este indicador de resultado global
puede ser sensible a medidas tomadas en otras administraciones, cuando el
déficit global puede ser más grande por un mayor gasto en intereses de la deuda
pública originada en administraciones anteriores o cuando la tasa de interés
varía por factores externos a la economía. O podrían darse ingresos
excepcionales por la venta de una empresa pública por ejemplo, lo cual también
distorsiona la interpretación del resultado fiscal global.
La medida de resultado primario
permite corregir solo el último inconveniente de la medida de resultado global,
pero es la medida de resultado estructural la que permite corregir todos los
inconvenientes mencionados antes. El resultado estructural es la diferencia
entre los ingresos estructurales de largo plazo y los gastos estructurales.
Estos ingresos y gastos estructurales descuentan el efecto del ciclo económico,
lo cual refleja el resultado fiscal en condiciones de crecimiento económico
normal o de tendencia. La medida del resultado fiscal estructural brinda una
mejor aproximación a la verdadera situación subyacente de las finanzas públicas y tener así una mejor interpretación.
Para el cálculo del resultado
estructural en el caso de Paraguay no hay ajustes por el lado del gasto
público, dado que no existen partidas del gasto que obedezcan al ciclo
económico, como los seguros de desempleo, pero si hay ajuste por el lado de los
ingresos dada la sensibilidad de los ingresos tributarios al ciclo económico. Entonces, solamente se calculan los ingresos estructurales o cíclicamente ajustados, que serían los ingresos fiscales en condiciones normales, cuando la economía crece a su ritmo normal o de tendencia.
Finanzas Públicas
en 2016
El ejercicio fiscal 2016 ha sido uno
de los mejores en la historia de las finanzas públicas del Paraguay. Se tuvo un déficit fiscal
del 1,4% del PIB, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y un déficit
estructural que se habría reducido al 0,8% del PIB. También se tuvo por primera vez después de mucho tiempo una caída real del gasto
en salarios del 0,8% del PIB. Esto implica que el Estado ha podido generar un ahorro operativo en
su gasto de funcionamiento y que todo el déficit fiscal se debe a los gastos de
capital o inversiones.
Medidas de Resultado Fiscal de la Adm. Central (En % del PIB)
Fuente: Elaboración propia en base a la metodología propuesta en
el Informe de las Finanzas Públicas de la República del Paraguay, del Proyecto
de Presupuesto General de la Nación 2017.
Ahora, es cierto que este déficit
fiscal del 2016 —tanto el global como estructural— es menor al déficit del
2015, lo cual significaría que el impulso fiscal a la economía sería menor. En
rigor, este impulso fiscal tiene relación con el cambio del resultado fiscal
estructural.
Algunas lecturas se pueden extraer de
las mediciones de resultado fiscal del 2016. Aunque el crecimiento económico —4%— estuvo más o menos en línea con la tendencia o potencial en el 2016, los ingresos
fiscales efectivos crecieron por debajo de los estructurales, lo cual explica la
diferencia entre el resultado global y el estructural. El menor crecimiento de
los ingresos efectivos en relación al estructural puede tener relación con el
proceso de ajuste en un contexto de menor crecimiento, donde el ingreso
estructural se va ajustando de una manera más lenta, dado que se trata de un
ingreso ligado al producto interno bruto de tendencia. Mientras que la
reducción de la carga del gasto rígido en salarios ayudó a mejorar ambas
medidas de resultado fiscal.
Ingreso, Gasto y Resultado de la Adm. Central (En % del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Situación
Financiera de la Adm. Central.
Uno podría preguntarse si la política
fiscal es la correcta en el contexto económico actual y ahí la respuesta parece
orientarse a que el ajuste o reducción del gasto parece no ser necesario, dado
que si la economía crece a su ritmo potencial, entonces una política fiscal
neutral pareciera ser la más apropiada. Pero, desde la perspectiva de política,
considerando la obligación de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y la
necesidad de generar espacio fiscal para la inversión pública, entonces el
ajuste o reducción de la carga del gasto corriente era la respuesta de política
correcta. Esto permite fortalecer la credibilidad de la política fiscal, pero quizás
a costa de un menor impulso fiscal hacia la economía.
Sin embargo, es interesante ver que el
gasto público excluido las inversiones tuvo una caída real de 0,6%, mientras
que la inversión creció en términos reales más del 16,5%. Por lo tanto, mejoró
la estructura del gasto público, con más inversiones y menos gastos salariales.
Y por lo visto antes, este déficit fiscal podría tener un efecto duradero dado
que obedece a mayores gastos de inversión y la inversión tiene un efecto
multiplicador mucho mayor que los gastos corrientes.
Finalmente, desde la perspectiva de todo lo anterior se puede decir que tenemos un déficit fiscal bueno, que puede contribuir
positivamente a corto y mediano plazo a la expansión de la economía, y que es
claramente sostenible a juzgar por la mejora del resultado estructural.